La muerte del “Pushkin del ajedrez”, un recordatorio sobre aquello de que las puertas de la libertad pueden ser tan engañosas como el patio de la prisión que habitamos.

Por Jeque Blanco para Noticias La Insuperable ·
“Creemos que estamos jugando con el gato, pero…
¿cómo sabemos que no es el gato el que está jugando con nosotros?” -Michel de Montaigne
Uno de los nuestros dijo alguna vez que a la realidad le gustan las simetrías. Pues bien, en 1937 sucedieron al menos dos cosas que nos gustaría pensar que se asocian: el nacimiento del ruso Boris Spassky y la presentación del film francés “La Grande Illusion”. Ambos excedieron largamente lo que el destino parecía proponerles y, de alguna manera también, su esplendor inusitado puso en evidencia la mediocridad del mundo que les tocó en suerte.
A Boris de Leningrado no podríamos definirlo como un mero ajedrecista, al igual que tampoco a “La gran ilusión” presentarla como una película clásica más.Spassky fue el primer campeón mundial juvenil de la ex URSS y prácticamente dominó la escena mundial durante una década. A su vez, el film de Renoir marcó un camino distinto, influyendo en otros hitos como “Casablanca” (Michael Curtiz, 1942), “The Great Escape” (John Sturges, 1963) o “The Shawshank Redemption” (Frank Darabont, 1994).
En días en que no faltan filósofos de la naturaleza que usan de manera indistinta -y casi siempre engañosa- el adjetivo “cuántico” (se trate de física o carrera de embolsados), o que se hable de arte sin que alguien se arroje a calificar cualquier cosa como “experiencia inmersiva”, quizás no sea tan mala idea después de todo tratar la existencia de estos dos mundos que, curiosamente, semejan a la vez paralelos y abismados dentro de nuestro mundo. Se sabe, a la realidad le gusta también jugar a las escondidas.
Contando ya con el elusivo gato de Schrödinger desde hace unos cien años, ahora podríamos añadir el de Montaigne (¿o serán el mismo?) para seguir recreándonos.
********

Escrita y dirigida por Jean Renoir, el film se propuso en su tiempo algo desmesurado: impedir la segunda guerra mundial (¡mientras Hitler ensayaba con sus tropas las inminentes invasiones!). Rodeado de las nubes de tormenta más oscuras, intentó convencernos de que aún era posible aprender de los errores pasados y ser todos- franceses, alemanes y otros- una gran hermandad. Fue un canto a la paloma herida de la paz. Un cantar bajo la lluvia antes que volviera a llover.
La acción transcurre durante el comienzo de la Gran Guerra en un campo de detención alemán donde los prisioneros, mayormente oficiales franceses, se aferran a diversas ilusiones: que la guerra va a ser breve, que van a poder escapar de alguna forma, o que es posible mientras tanto llevar una vida civilizada allí mismo, aferrándose a las diversas formas de la cultura: la música, la literatura, la buena cocina, etc.
Y entonces surge naturalmente la pregunta: ¿cuál será la gran ilusión, aquella que está por encima de todas las demás, a la que se alude en el título?
El espectador acompaña esta tensión con expectativas no menos ambiciosas, y va un paso más allá preguntándose: ¿será posible que estos pobres hombres logren ser felices luego de huir? Porque, claro, de alguna forma unos pocos logran escapar y, por supuesto, se encuentran pronto en su camino con mujeres alemanas, campesinas viudas de soldados muertos, a su vez, en la misma guerra: ¿es posible el amor luego del odio mortal? ¿O será necesario escapar de esto también?
La escena más conmovedora, sin embargo, aquella cuya ternura nos sorprende, está protagonizada no por dos amantes, sino por dos soldados, dos enemigos: el Mayor alemán von Rauffenstein (Erich von Stroheim) y el Capitán francés Boeldieu (Pierre Fresnay), ambos de origen aristocrático, ambos despojados de sus cuerpos ya tullidos y lentos. Los dos aturdidos por un horror que no imaginaban posible.
Conversan amistosamente como verdaderos caballeros. No es la primera vez que lo hacen. Se han buscado cada vez que la ocasión fue propicia, casi siempre sentados frente a una ventana custodiada por una planta que parece señalar el camino hacia lo externo, la emancipación tras esos muros plomizos. En todo momento se conducen con una dignidad señorial, se respetan a sí mismos y de forma mutua.
Ahora, uno agoniza en el lecho de muerte mientras el otro trata de consolarlo. La expresión de sus miradas es profunda, y el diálogo se demora con la pesadez propia de esa hondura espiritual. Uno ha querido escapar. El otro le ha disparado.
El que es el guardián de más alto rango del campo alemán habla en francés:
-Le pido que me perdone -dice arrepentido von Rauffenstein.
-Yo hubiera hecho lo mismo. Francés o alemán, el deber es el deber.
-¿Le duele?
– Nunca pensé que una bala en el vientre dolería tanto.
-Le apunté a la pierna.
-Estaba a 150 metros y había niebla -lo alivia Boeldieu-. Además, yo corría.
-Por favor, no más excusas. Fui torpe.
-De los dos, no es a mí a quien hay que compadecer. Yo terminaré pronto, pero usted todavía no ha terminado… -dispara ahora el Capitán postrado.
-No he terminado de arrastrar una existencia inútil -acusa el impacto el Mayor.
-Para un hombre del pueblo morir en la guerra es algo terrible. Para usted y para mí, en cambio, es una buena solución.
-Yo la dejé escapar en el campo de batalla… -acaba murmurando el que no agoniza, pero igual se extingue.
Boeldieu finalmente muere. Entonces von Rauffenstein se acerca a la ventana donde tiene esa singular planta- testigo silenciosa de todo- a la que ha persistido en cuidados y riegos permanentes. La contempla por un instante, la toma entre sus manos y luego, en un acto simbólico notable, corta su única flor.

********
Varias décadas después, otros dos luchadores, un ruso y un estadounidense que no logran comprender cabalmente el tiempo que viven se enfrentan -tablero de ajedrez de por medio y cada uno por su lado- con su propio destino. Se encuentran, como dos extraños, en un campo de batalla, pero esta guerra les es totalmente ajena.
Uno de ellos, contra el consejo de sus propios camaradas y el mismísimo presidente de la FIDE (Max Euwe, ex campeón mundial), opta por salvar la vida deportiva del otro. Dispara a las piernas sólo para disimular. Nunca había perdido contra él, pero ahora lo hace en una de cada tres partidas. Incluso ofrece un aplauso inaudito de pie al final de una de ellas celebrando la belleza del juego rival, algo nunca visto- ni antes ni después- en la historia. En aquellas intensas jornadas de Reikiavik, durante el verano de 1972, aunque no se logre ver ninguna tijera en la mano de nadie es posible sentir cómo, otra vez, “en un vaso olvidada se desmaya una flor”.

En estos días muchas (demasiadas) personas repentinamente hablan de Spassky. Han tenido que aprender de golpe dónde demonios, dentro de un mapa, quedaba esa Petrogrado utópica y perdida de Boris, Víctor el Terrible y también, ya que estamos, la de un tal Joaquín que anda por ahí despidiéndose. Se han escrito notas y se han grabado videos de diversa calidad y mérito (¿habrá llegado a conocer el bueno de Spassky el impacto masivo de esta raza repentina de divulgadores y entusiastas llamada Youtubers? Es curioso ver que se autodenominen “creadores de contenido” siendo tan poco creativos y, salvo unas pocas y honrosas excepciones, carentes de contenido). Lo imagino riéndose con ganas, ahora que todos se lanzan al elogio y la idolatría. El, que es tímido y despistado, que ni siquiera sospechaba que podían existir estas nuevas formas de la superstición.
Hay quienes decidieron homenajearlo analizando algunas de sus mejores partidas o hitos deportivos, y eso está muy bien: “al poeta hay que juzgarlo por sus mejores versos”, ¿verdad? Podríamos recomendar lo escrito por un viejo amigo: Pablo Ricardi. ¿Quiénes más sobresalen? Bueno, Zenón Franco (¿qué estarías escribiendo hoy querido Zenón sobre uno de tus favoritos?) en cualquiera de sus notas donde lo ha mencionado -que no son pocas-, o en su propio libro, o los videos especiales de Sebastián Fell y el Divis Martínez, hechos para ser vistos varias veces. Todos ellos eligieron el camino de la verdadera honra: el de hacerlo en vida, y desde el esfuerzo artesanal por el detalle en la elaboración, por esa excelencia que Boris tanto buscaba y agradecía en la vida y ante el tablero.

Pero Spassky excedía también todo eso. Era un hombre de una curiosidad inagotable, con vastos intereses. Al ser entrevistado siempre estaba deseoso de poder hablar del cine exquisito de Mikhail Kalatozov, la música secreta de Yuri Morfessi o la literatura satírica de Ilf & Petrov (“Mikhail Tahl podía recitar de memoria capítulos enteros de Las doce sillas”). Pero no. En el mejor de los casos sólo le hablaban de ajedrez (su anecdotario personal, la irrupción de las máquinas, etc) y en el peor -que era el más frecuente-, bueno, ya sabemos, no podía huir del tópico fatal: Bobby Fischer, el Match del Siglo, la guerra fría… una y otra vez, ¡hasta agradecer haber dejado de ser el campeón! (“No pueden imaginar el alivio que sentí cuando Fischer me quitó el título. Sinceramente, no recuerdo ese día como algo infeliz. Al contrario, me saqué de encima una carga muy pesada y respiré con tranquilidad.”)
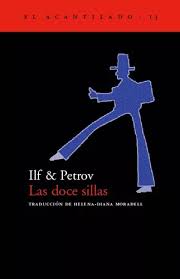
Resulta que salía un nuevo libro, que se estrenaba un nuevo film, que el morbo es siempre una apertura de moda… ¡y había que volver a recordar todo eso! Sobre el último intento, Pawn sacrifice (Edward Zwick, 2014), tuvo la generosidad de subirse a un tren con 77 años para verlo en Berlín. Fue otro desencuentro. De nuevo había alfiles de distinto color en el tablero. “La película no fue buena […] Todo era muy artificial […] Bobby no estaba allí […] tampoco yo me vi reflejado en nada […] Y no lograron mostrar lo principal: cómo acepté continuar el combate. ¡Podría haber parado todo y marcharme como campeón!”, puntualizó no hace tanto. Y tiene razón.
Ya sin Euwe, sin el árbitro del match Lothar Schmidt y sin Fischer (dejó en su testamento de antemano una invitación a su funeral sólo para tres ajedrecistas: Andor Lilienthal, Lajos Portisch y Spassky) aún permanecía Boris. Ahora, con esta pérdida irreparable, nos quedará el enigma sin sus principales protagonistas.
Tenía su lista de jugadores favoritos: Morphy, Pillsbury, Petrov (“el verdadero padre del ajedrez ruso”), Chigorin, Alekhine, Tahl y Fischer (“era un niño que estaba enloqueciendo en 1972, ¿cómo puede uno enojarse con eso?” fue lo último que dijo sobre alguien a quien consideró siempre como un hermano menor, de esos que suelen meterse en problemas). Todos estos nombrados comparten un rasgo en común: son figuras trágicas. Quizás presentía para él mismo un destino semejante. No ser comprendido. Ser un forastero de paso en realidades que le eran ajenas.
Lamentaba esto más que su propia naturaleza mortal. De chico, su madre solía recitarle versos, como los que siguen, del poeta Nicolai Nekrosov:
“Pronto caeré presa de la podredumbre.
Aunque es duro morir, es bueno morir.
No pediré compasión a nadie,
y nadie se compadecerá de mí.
Con mi lira no alcancé gloria
para mi noble apellido;
y muero tan lejos de mi pueblo
como el día en que comencé a vivir.”
El terrible sitio de Leningrado en su infancia no hizo sino sellar esta imagen terrible. “La muerte, al fin y al cabo, es la novia eterna a cuyos brazos el hombre valeroso ha de aspirar. Virgen intacta que, entre todos, ha preferido a los rusos.”
********
Entre sueños -que son pesadillas en esta hora tardía- podemos considerar a La gran ilusión como un intento inútil, admirable pero insuficiente, para detener aquella guerra (todas las guerras, la guerra). La demostración -para horror de Oscar Wilde- de que la naturaleza no siempre imita al arte. Y también juzgar a Spassky como el símbolo de la derrota. La propia, la del “Oso haragán” que él mismo confesaba ser, y la de un régimen terrenal y gris que dominó el ajedrez hasta que… (atención aquí: ya resuenan las empalagosas trompetas celestiales de Hollywood) ¡llega Fischer, el héroe, el adalid de la verdadera “libertad”!
Pero, ¿y si en realidad este es apenas el reverso de la trama? Porque, pensando mejor la cosa, y a la luz de ciertas conocidas líneas de Borges, podemos ser tan realistas como los son los poetas -también no menos rigurosos que Bohr o Heisenberg- y preguntamos: ¿estaremos acaso asistiendo a un colapso del mecanismo? ¿No será que la superposición natural de estas partículas subatómicas que estamos observando se altera debido a nuestra sesgada intervención revelándonos el punto en que los jardines se bifurcan? ¿Cabe incluso la posibilidad de que a través de las múltiples grietas (algunos llaman a esto Entropía) desde donde acecha el Dios de Spinoza -que es también el de Einstein-, la flecha fatal pueda estar revirtiendo su camino luego de dar en el blanco, retornando al arco, siendo guardada en su aljaba (algunos llaman a esto Destino)?
¿Y si resulta, en definitiva, que el gato ha estado jugando con nosotros, y no al revés? En ese caso, Spassky y Renoir habrían logrado juntar finalmente, entre simulacros de derrotas y fracasos, las doce sillas idénticas que andaban perdidas en este mundo -según aquel relato citado de Ilf & Petrov-, el lugar donde se escondía el tesoro mítico de la misteriosa dama que ostentaba y prometía una antigua nobleza, una majestad que artistas como Boris o Jean sienten como pocos cuando se pierde.
Y nada nos cuesta imaginar también que, como Bender -el protagonista de esa novela- los muy pícaros se andaban escondiendo, fingiendo estar perdidos en la prisión mientras, entre risas cómplices, alcanzaban la verdadera libertad: la que nos libera de nosotros mismos, la que elimina la pesada sombra del tiempo que se acumula en nuestras espaldas, la que nos permite cruzar ese umbral que separa a los que agonizan de los que guardan la última flor en su mano.
Quizás esta sea una imagen incompleta, pero no necesariamente falsa, del universo. Lo seguro, lo inevitable, es el cansancio. Desertemos pues -me digo hoy- del comercio de estas lágrimas absurdas, pues qué importa a aquel a quien ya nada importa que uno pierda y otro gane.

********
Es jueves 27 de febrero de 2025. Alguien me dice que Spassky ha muerto. En ese preciso momento estoy terminando de ver una película francesa.
Me alcanza, como un repentino aguijón, la extraña y dulce sensación de que el guión, siquiera por una vez, encaja perfectamente, aunque los actores no seamos concientes de nada. Aunque parezcamos incluso la absurda obra de dioses cobardes que nunca se animaron ni a amar ni a morir, sino que, por el contrario, nos lanzaron a este escenario en apurados roles de reemplazo, con la partida en curso.
Nos pasamos la vida tratando de entender, de ordenar algo de todo este celuloide enmarañado, y sospechamos que donde se acabe el tablero nos espera la tierra. ¿Será entonces que no morimos de enfermedad o vejez, sino de no efectuar nuestras movidas a tiempo? ¿De no decir o hacer lo que sólo nosotros podemos aquí? Evidentemente, hay un sentido en que nada tenga sentido hasta el final.
Casi un mes después, no estoy seguro de haber despertado del hermoso sueño que soñó Boris. Siempre nos queda –debita honoris– un misterio, una duda, una intuición. Pero creo, al menos, comprender al fin por qué el film se llamó “La Gran Ilusión.”
Jeque Blanco

22 de marzo de 2025
Descubre más desde Noticias La Insuperable
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

